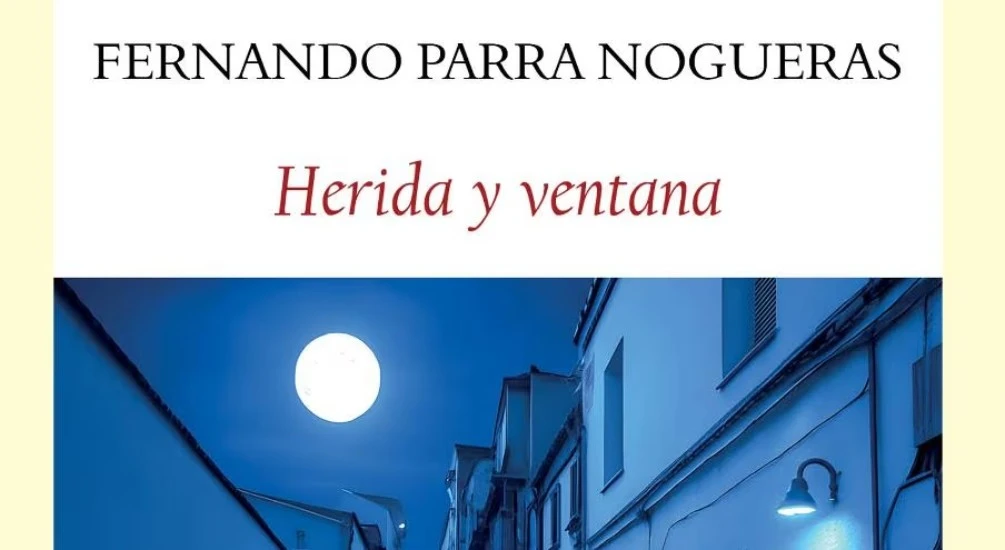Herida y ventana (Funambulista, 2025) es una novela de autoficción cuyo narrador y protagonista y el autor, Fernando Parra Nogueras (Tarragona, 1978), comparten puntos de unión. El protagonista es un profesor de instituto que atraviesa un periodo depresivo y acude a la que fue la casa de sus abuelos en un pueblo. Allí, sufre insomnio y le persiguen las visiones y los fantasmas familiares y del pasado. Sin embargo, la experiencia no será tan aislada como le habría gustado, y como después agradecerá, y le servirá para reflexionar acerca de sus altibajos, la memoria, la intimidad, la fragilidad, el amor o la amistad, con el objetivo de reconstruir su vida. Esta historia está dividida en tres bloques, llamados «Infierno», «Purgatorio» y «Paraíso», como la Divina Comedia de Dante Alighieri, de quien incluye una cita al inicio.

La novela comienza con una narración errante y difusa del protagonista, que se encuentra en el sofá de la que fue la casa de sus abuelos. Allí sentado, se percibe como un hombre más menguado que aquel que fue. Ha terminado de ver la serie This Is Us y ahora hay un fotograma fijo en la pantalla. Mientras, él narra, como si se tratara de una voz en off, una introducción de su situación, como si dijera: «This Is Us», «Estos somos nosotros», o, en este caso, «Este soy yo». Allí sentado, también extraña la presencia de su mujer, Bea, como la Beatriz de Dante, a la que adora, tanto que introduce algunas palabras jugando con el diminutivo de su nombre: beatíficamente, intrabeanosa o cobeabitar.
Antes de llegar a la que fue la casa de sus abuelos, el narrador estuvo varios meses sin salir de la suya propia, desde que llegaron las sombras, según dice. Sin embargo, un día decidió ir al supermercado con la lista de la compra que Bea había redactado. Él detecta la belleza en las palabras de una lista de la compra y también la fea sofistificación de los tecnicismos de los nombres de los medicamentos que debe tomar para su trastorno. El supermercado se convierte para él en el laberinto de Dédalo, y Bea en Ariadna, pues le da el hilo que le permite salir de todos sus males. Y es que las referencias mitológicas que hace son variadas, pero también las hay literarias, musicales… Él aún recuerda los días dichosos de amor, el disfrute de las tardes en que la luz empezaba a decaer y provocaba sombras en la habitación, pero sombras diferentes a las que más tarde llegarían para asfixiarle. Ahora no come porque no tiene apetito, pero tampoco tiene apetito porque no come, un círculo vicioso y amenazante. Como tabla de salvación, Bea y la literatura, que reconoce como el cabo al que agarrarse para seguir unido a este mundo cuando el único deseo es abandonarlo.
El narrador habla sobre esto esto porque, según dice, «es fácil echar la vista atrás, pues no existe ya el adelante». Reflexiona sin sentimentalidad acerca de la depresión y sobre cómo alguien depresivo se siente infeliz, aunque no tenga razones aparentes para estarlo. Además, esa impresión de infelicidad no merecida o irreal genera suspicacia en su entorno y por tanto incomprensión. Reconoce la abulia que sentía hacia su vida, la desesperanza, el desinterés, su aislamiento agravado y la incapacidad para encontrar momentos de felicidad alejados de tiernas escenas cotidianas o íntimas con Bea. «Nadie quiere a un triste a su lado. La gente huye de los tristes como se evita a un leproso, como si permanecer en su órbita pudiera contagiarles su negrura», dice. Asegura que él se arroga siempre el monopolio del victimismo, cuando en realidad es un victimario, aunque yo añadiría que comparte ambas. «¿Por qué esa triste complacencia del ser humano en llorar el ayer?», dice sobre la nostalgia. En definitiva, como él mismo escribe, es el rehén de las sombras.
En la que fue la casa de sus abuelos, reflexiona acerca de los objetos que le rodean, incluso se pregunta qué pensarán de él y de su estado de hombre pasivo y apático. De hecho, ha ido hasta allí principalmente para escribir, pero le cuesta hacerlo. Quien vaya a la que fue la casa de sus abuelos debe subir una cuesta que simboliza la subida y el esfuerzo que le han llevado finalmente allí. En esa cuesta, tanto vital como física, recuerda los versos de Fray Luis de León que dicen: «Alarga el bien guiado paso y la cuesta vence». Y desde esa altura, la de la que fue la casa de sus abuelos, puede otear, también simbólicamente, su vida y juzgarse a sí mismo. Además, esa casa está aislada del resto, como él mismo cuando llega a ella, porque el resto de vecinos ha muerto. Se encuentra en la España viciada y lo único que le mantiene despierto son el canto tortuoso del gallo todas las mañanas y el amor hacia Bea, que lo aferra al mundo.
En la que fue la casa de sus abuelos hay dos habitaciones: una en la planta de arriba, reformada, pulcra, moderna, y otra en la planta de abajo, atávica, cavernaria. El narrador elige esta última durante su estancia allí, y por si fuera poco, decide no dormir en la cama, sino dentro del arcón. Opta por la oscuridad, como esa de la que procede, para alejarse de los ruidos y adentrarse aún más en la profundidad. Además, no desea ser partícipe de la falsedad del mundo. Un día, visita un cementerio para acercarse aún más a la muerte y reflexiona acerca de la falsedad de muchas acciones que contempla y que le hacen percibir lo extinto, lo ficticio y lo superficial, esas acciones exentas de cualquier tipo de emoción. Se trata del juego aparentemente inocente y desinteresado de una niña desconocida con Bea en una playa griega o las flores de plástico que adornan las lápidas del cementerio y que pretenden simular las reales.
El narrador se lamenta de que en cuanto a amistades se encuentra solo, pero no siente rencor porque entiende la dificultad para guardar lealtad a alguien como él. Ensalza los valores de antaño, perdidos en el mundo actual del materialismo y la felicidad a toda costa. Por suerte, tiene a Bea, que, como la de Dante, es su paraíso. Y a su familia. Cuando juega con su hermano y su padre, de setenta y un años, a que la pelota no caiga, encuentra un paralelismo con que su familia trata de que él no caiga. Su madre va al cementerio a mantener adecentado el lugar donde reposan sus antepasados al mismo tiempo que lo mantiene a él en pie, como si se tratara de un muerto más. Si deducimos que el narrador tiene la misma edad que el autor, ronda los 47 años. Quizás por eso habla sobre el acmé, un término griego que se refiere al momento cumbre de la vida de una persona, que ronda los 40 años, y que él por tanto ya ha dejado atrás. Su curva empieza a declinar y los sufijos han pasado de «treintañero», que suena más jovial, a «cuarentón» o «cincuentón», que suponen «un portazo definitivo a la juventud».
Al final del segundo bloque del libro, el narrador se marcha de la que fue la casa de sus abuelos y deja en ella a ese espectro que ha regurgitado con toda la oscuridad que llevaba dentro, con la esperanza de salir de allí como una persona renovada, quizás la original. Ese espectro se quedará rondando en la casa como un fantasma que desea que no acuda a él, como esos otros del pasado que le atormentan. El narrador no se siente cómodo en su escritorio y opta por salir a la calle, pero siente que allí nada le interpela. Por tanto, es un no-encontrarse, no formar parte de nada, de ningún lugar ni de ninguna actividad, y avanzar a grandes zancadas hacia el vacío.
El narrador define este libro como «autoficción» e invita a la reflexión de qué hechos o dramas personales tienen las suficientes características para ser reconocidos o merecer ser transmitidos en un libro. Esta novela es difícil de clasificar, no porque el tema sea complejo, sino por la manera en que todas las piezas encajan y forman un todo innombrable y a la vez tan familiar con un lirismo natural y suave que acompaña a la tragedia de la escritura y de los sentimientos. Además, cabe destacar la importancia del lenguaje para construir una visión del mundo concreta y la protección ante las sombras. El narrador se pregunta si esa historia le importa a alguien porque es un libro para su esposa, pero no cree que a nadie, ya sea editor o lector, le importen sus penas. Sin duda, esta obra es un exorcismo para tratar de explicarse a sí mismo cómo es él y qué le pasa. El narrador vive hecho un ovillo en su cabeza, tratando de explicarse muchos porqués, tratando de ver quién era él antes de la oscuridad y de que la sombra se cerniera sobre él. Aunque este libro no le importe a nadie, es su balsa para no ahogarse, es el lugar donde agarrarse para seguir sobreviviendo.
En estas páginas, el narrador rompe la cuarta pared y le habla de tú al lector, consciente de la historia que escribe o narra, que es la suya propia y la de sus tormentos. Trata la depresión sin fustigación, sino como una exploración curiosa, con una visión que explora nuevos horizontes y le aporta un cariz diferente, irónico incluso, y aventurarse así a una perspectiva renovada de las oscuridades y padecimientos de las personas. Si tuviera que ponerle un pero, diría que el narrador destripa la novela Naná de Émile Zola a uno de los enfermeros que lo traslada en ambulancia en una escena del libro y, por tanto, también al lector. Pero si tuviera que decir algo a favor, sería que menciona mi amada Mortal y rosa, de Francisco Umbral, cuando dice: «No todo el mundo tiene el talento de Francisco Umbral para escribir Mortal y rosa». Otro punto muy positivo ha sido la suerte de encontrar lenguaje lírico en un libro de esta clase, por ejemplo cuando el narrador dice que se empeña «en viajar al pasado para localizar en el laberinto de la memoria aquel momento fundacional en el que las sombras depositaron su gusanera en la llaga abierta del corazón».
Herida y ventana, sin hacer ruido, se convierte página a página en una increíble historia de amor de un hombre roto hacia una mujer rota, pero también en una historia sobre la depresión y la pérdida de la amistad. «No hay belleza en el dolor sin tregua ni necesitamos su fábula didáctica ni su insatisfactoria moraleja mientras nos muerde sin misericordia. El dolor lo ocupa absolutamente todo y es la desesperanza y es la rescisión de nuestro contrato con la vida porque no hay lugar para la vida en la aridez de su imperio». El autor, al igual que el narrador, es profesor de literatura y piensa que los tristes se reconocen entre sí. Quizás por ello cuando regresa al instituto tras la baja habla a su alumnado y su testimonio es valioso para visibilizar la depresión. Según datos incluidos por el propio autor de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el 31,5 % de los menores españoles de entre 12 y 17 años ha tenido ideas suicidas. En la Divina Comedia, Virgilio le dice a Dante Alighieri que si desea hablar con algún alma atormentada debe romper una rama y de esa rama brotará una herida, pero además de herida también será una ventana para la expresión. Por eso este libro y por eso este título, porque incluso de esa herida surge algo útil o bello.