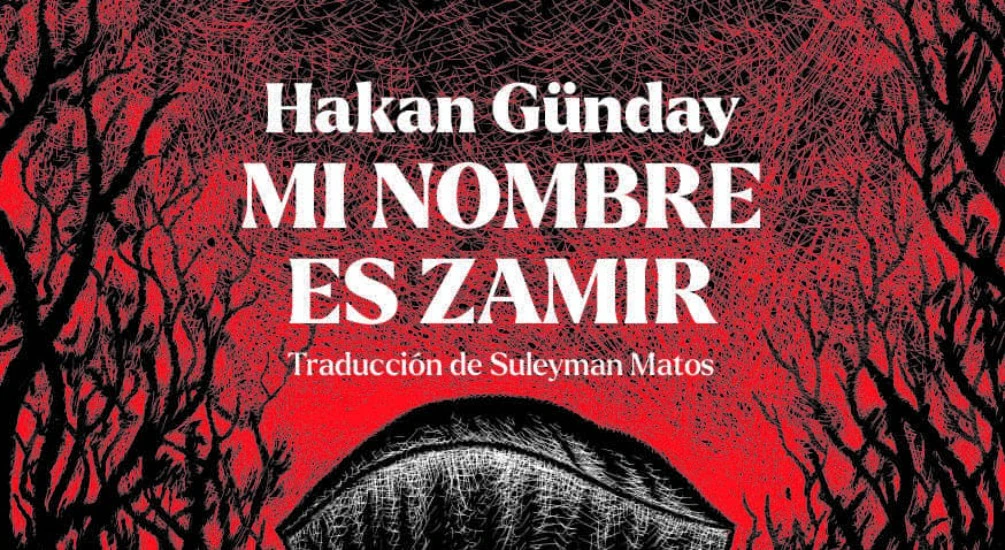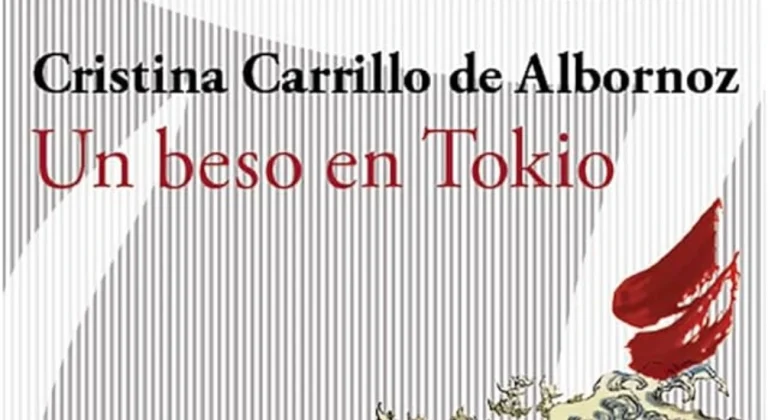Mi nombre es Zamir (Bunker Books, 2025, con traducción al castellano de Suleyman Matos) ganó el Premio Médicis a la mejor novela extranjera de 2015. Hakan Günday (Rodas, 1976) repite en esta editorial, que ya confió en un libro suyo cuando comenzó a rodar, y lo hace con una historia que habla sobre el humanitarismo y las guerras. Su protagonista es Zamir, como indica el título. Cuando nació, fue escondido en un campo de refugiados llamado Al-Aman, con un nombre muy parecido al de la capital de Jordania pero situado en la frontera entre Turquía y Siria. Tenía solo seis días cuando una bomba explotó allí y tres impactos de metralla le deformaron el rostro. Entonces, fue operado de urgencia, pero siempre vivió con las cicatrices y la desfiguración. Al menos, estuvo bajo el ala de All for All, la ONG que gestiona ese campo. A raíz de su historia, se convierte en un símbolo de resistencia y de paz, aunque también sirve para los beneficios económicos de la organización. Ya de adulto, se dedica a ir a los lugares con conflictos armados activos como negociador. Para impedir las guerras, contacta con ministros, terroristas o personajes de toda calaña y usa las mentiras y los chantajes con el único objetivo de conseguir la paz a cualquier precio.

«Todo en este mundo es metralla». Así empieza la historia, y más adelante continúa: «Si no fuese así este libro no existiría». Esta obra se compone de dos partes: por un lado, la historia del pasado de Zamir, con testimonios de personas que lo conocieron y trataron, como si fuera un reportaje o una crónica, y por otro lado, la historia presente de Zamir y su labor como negociador de paz. Durante toda su vida, dos preguntas le acompañarán siempre: por qué no murió en ese campamento y por qué sobrevivió. Padece un grave sentimiento de desarraigo, de no pertenencia, de que no debería existir ni estar en el mundo ni vivo. Allá donde esté, siempre siente que sobra. El cirujano que recompuso el rostro de Zamir pensaba que la explosión y el trauma le cambiarían y quizás no sentiría nada lo que le quedaba de vida. Las guerras y las situaciones extremas insensibilizan, por eso los refugiados del campo de Al-Aman aspiran algún día, como quienes viven en Palestina o en Ucrania, a «una geografía sin guerra».
La historia presente de Zamir comienza en la Nochebuena previa a la entrada de un nuevo milenio, cuando él tiene cuarenta años. Mientras viaja de un país a otro con sus negociaciones, prevé que responderá a las dos preguntas que le afectan. En esos viajes, el protagonista también busca sus orígenes, y los encuentra en la guerra de Siria y en las condiciones de una boda impuesta que su madre sufrió con doce años. Según se dice, ella «entendía a la perfección que la única manera de liberarse del yugo de un hombre era someterse al de otro». El pueblo de su madre era uno más, un pueblo anodino en una frontera, con la desgracia de tener cerca un campo de refugiados, donde se ponen todos los focos, ignorándose los poblados de alrededor, condenados al olvido. Los habitantes de estas aldeas limítrofes aspiraban a la vida del campo de refugiados porque sabían que era un trampolín hacia países del primer mundo. Ellos no podrían aspirar a eso, por eso la madre de Zamir lo dejó allí.
En el poblado de origen de Zamir, cada habitante tiene dos AK-47, uno legal y otro clandestino, al igual que tienen más de una mujer por cabeza, como si estas fueran armas y al mismo tiempo receptores de esos disparos. El campo de refugiados parece un mundo aparte, aunque está apenas a unos metros del poblado. La directora del campo es Jacinta, de Olot. Ella, por su responsabilidad, se encarga de los que están allí, entre ellos Zamir, al que adjudica diferentes cuidadoras en su infancia y que sufre doce operaciones del rostro en apenas seis años. Sin embargo, Jacinta se desengaña de la realidad de las ONG: «Las organizaciones benéficas eran como cualquier otra empresa», se dice, y se añade: «El hecho de que una organización se declarase sin ánimo de lucro era tanto como declarar que antes o después tendría que recurrir a todo tipo de fraudes para mantenerse a flote». El engaño y la falsedad de las organizaciones no gubernamentales se hace evidente, pues muestran aquello que quieren difundir cuando hay cámaras o personas delante, pero el resto tiempo todo se desmorona.
No quiero dejar pasar la oportunidad de transcribir algunas citas interesantes que aparecen en el libro en relación a las ONG y el humanitarismo: «La reputación lo es todo para una ONG. Porque ese prestigio es lo que le permite recaudar el dinero de las donaciones de la gente. Y el propósito principal de una ONG es recaudar dinero, no distribuirlo». «La ciudad en la que la Coca-Cola se vendía en decenas de sabores diferentes también era rica en sociedades benéficas, al gusto de la sociedad de consumo. […] Nueva York, la capital del capitalismo, también era el gran centro del sector de la caridad. Al fin y al cabo, esto es un sector que solo puede prosperar allí donde no hay una justa distribución de la riqueza». «En resumidas cuentas, las organizaciones benéficas funcionaban como un amortiguador entre ricos y pobres. Los primeros podían ayudar a los segundos sin necesidad de verse con ellos y así volver a sus casas con la ropa impoluta».
El narrador piensa que al final a todas las personas les llega alguna guerra, o sus secuelas y sus reminiscencias. «No existe paz en la naturaleza. Todo ser vivo lucha por sobrevivir. Todo el tiempo. ¡La vida es una guerra! […] ¡Intentar evitar que la gente se mate entre sí no es más que negar la humanidad! ¡Mira cómo ha progresado la humanidad! Todo su desarrollo tecnológico se basa en la guerra». Zamir viaja por varios territorios vendiendo la paz y convenciendo a los demás de que esta es mejor que la guerra. «Para obtener esa paz me dedicaba a hacer lo mismo que solía necesitarse para iniciar una guerra», dice. A él no le importan los derechos humanos, la libertad ni la justicia, sino evitar los conflictos, sea como sea. Su objetivo es «conseguir que la gente conservara la vida. Lo que hiciesen después con ella ya era asunto suyo». Porque, además, tras una guerra, «quien decide qué ataques a civiles se juzgan son quienes establecen los tribunales al final de la contienda. Por lo tanto, por regla general los que establecen esos tribunales son los que ganan la guerra», se añade. Hay incluso una pareja que se dedica a producir películas para adultos con escenas de delitos de odio y se hacen ricos porque estos no dejan de surgir y pueden agarrarse a multitud de tipos.
El nombre de Zamir en árabe significa «conciencia», pero en turco significa «pronombre» y en ruso «por la paz», como si fuera un vaticinio de su origen y su destino. Él se erige como el profeta de una nueva religión por la paz y defiende la creación de una doctrina que implicaría un nuevo calendario y, por tanto, empezar de cero, escribir una nueva historia donde no se maten unos a otros. Quizás una de las soluciones sería, además, mirar de dónde venimos y a dónde vamos. Por otro lado, dos compañeros suyos de la organización se llaman como dos campos de refugiados que existieron en la realidad: Sabra y Shatila. El protagonista piensa que la esperanza es una droga dura, es difícil deshacerse de ella, pero no se puede olvidar lo siguiente: «Dentro de cada ser humano de este mundo hay un monstruo despiadado. Y todos intentan esconderlo, lo que convierte a todos y cada uno de los habitantes de este mundo en mentirosos hipócritas». Históricamente, las mujeres han sufrido este monstruo despiadado, como dice el narrador: «En ambos países las mujeres nacen siempre como prisioneros de guerra aun en tiempos de paz. Ya nacen con la guerra perdida y presas de los hombres» o «Las mujeres solo nacían, daban a luz o morían con el consentimiento de sus familias».
Zamir asegura que para los romanos su identidad era la guerra y lo que los definía eran las guerras que ganaban y las que perdían. Cuando se estableció la pax romana, hubo un momento de incertidumbre porque la población se preguntaba para qué servía la paz y qué traería de bueno. El protagonista afirma que ningún derecho humano ni libertad vale nada y carecen de sentido mientras el derecho a la vida no esté de verdad garantizado. Él ha estado toda su vida huyendo en la misma dirección, pero a su paso solo ha encontrado hipocresía: «¡Quien os ofrece la paz es también quien os hace la guerra!», se dice, o: «Los que una hora antes hablaban de los muertos de hambre de las zonas de guerra ahora tironeaban del brazo a los camareros que pasaban a su lado para pedir su segundo postre». Ha aprendido a observar la hipocresía y el cinismo de aquellos que defienden que todas las personas deben vivir y que lo hacen todo por la paz y el alto el fuego, aunque las condiciones de esa vida sean miserables: «¡Nadie debía morir! ¡Que todos vivan! No importa cómo, ¡pero que vivan!». O la hipocresía también reflejada en la preferencia por la palabra «karma» ante la palabra «venganza»: «Al fin y al cabo, si hay karma, no hay venganza, ¿verdad? Solo hay actuación, consecuencia y evolución».
Paralelamente a las negociaciones de Zamir, se suceden en el mundo diferentes acontecimientos. Por ejemplo, la ultraderecha en Alemania redacta una ley para expulsar a todas las personas nacidas en Turquía y residentes en su país, incluso a sus cónyuges en caso de estar casadas con personas alemanas, lo que puede sentar un precedente para el resto de países europeos y su voluntad de deshacerse de la población musulmana. Los individuos piensan que si su propio gobierno es capaz de engañar con un asunto de vida o muerte como es enviarlos a la guerra, también pueden engañarlos con cualquier tema, y entonces empiezan a preguntarse qué es verdad y qué no. Acaban creyendo que nada de lo que ven es real y se creen, sin embargo, lo que no lo es o lo que no se ve, como las conspiraciones. El narrador concluye que a las conspiraciones se llega a partir de las mentiras de los gobiernos y los Estados: «Por eso el ser humano llevaba desde sus mismos orígenes matando a otros seres humanos con una brutalidad que no tenía más espectador que las estrellas y que nunca terminaría».
A Zamir, el ser humano le pone enfermo. Afirma que los Estados envejecen más rápido que las personas, como los perros; por tanto los planes que tienen son estúpidos, y ningún régimen represivo ha sido capaz de acabar con las protestas en su contra totalmente. Critica que muchos países occidentales se aprovechen de forma corrupta e interesada de los inmigrantes, las etnias o las minorías para su beneficio. A veces, estos inmigrantes son tratados como animales o plantas de un catálogo para que alguien decida qué tipo de inmigrantes dejar entrar al país y en qué cantidad. Asimismo, se describen las características de los dictadores de diferentes continentes, como los de Asia Central, los de América Central y del Sur, los del Golfo Pérsico, los de Oriente Medio y los de África; sin embargo, no habla de los dictadores europeos. También se critica a aquellos países occidentales y democráticos que facilitan o encubren las dictaduras, sus productos, sus consecuencias o sus crímenes, o a aquellos explotadores que primero empobrecen un territorio y luego hacen a sus habitantes dependientes de ellos.
Hay una escena simbólica sobre un primer ministro que maneja marionetas cuando en realidad él es otra marioneta manejada. «Quien no proyectaba sombra se volvía sombra», se dice. Así, el narrador sitúa a algunos políticos como si fueran ventrílocuos que hablan una cosa pero en realidad lo hacen como si fuera por boca de otro, por lo que no se responsabilizan de lo dicho, consuman sus engaños, nunca se equivocan y le dicen a cada uno lo que quiere oír. No quiero pasar la oportunidad aquí tampoco de transcribir algunas citas impactantes y llenas de crítica: «Cuando Estados Unidos invadía un lugar, la ONU lo consideraba una intervención humanitaria, pero si otro Estado hacía lo mismo, se calificaba de crimen contra la humanidad». «¿Sabes lo que pone incluso en la peana de la estatua de la libertad? Un poema que comienza con “dadme a los cansados, a los pobres”… ¡Pero si ni siquiera tienen un sistema de seguridad social decente! ¡Porque Estados Unidos es como una estafa gigante! ¡Dadme a los cansados, a los pobres, y seré rico a su costa!». «No hay a dónde huir. El mundo entero gira como una sola rueda. ¡Porque así es como piensa la gente! ¡Incluso se refleja en el idioma que habla! Por ejemplo, en turco hay una palabra llamada “caridad” [Sadaka]. Y esta palabra tiene el mismo origen que otra palabra turca. Esa palabra es “fidelidad” [Sadakat]. ¿Te lo imaginas? Caridad y fidelidad tienen el mismo origen. ¿Por qué crees tú? ¡Pues porque si quieres que alguien te sea fiel, le das limosna!».
Mi nombre es Zamir es una entrega más de la literatura canalla y perturbadora de Bunker Books. En este caso, se trata de una novela que habla sobre el bien y el mal, cómo se entrelazan y cómo uno contamina al otro. Suele decirse que sin el mal, el bien no existiría, igual que sin la oscuridad no se apreciaría la luz, y aquí se hace patente. Tiene una historia circular pero algo errática y, en mi opinión, le falta concreción, pero tiene una crítica tan abundante, amplia, explícita y certera que vale la pena adentrarse en él. Es una gran enciclopedia de odios, igual que lo es nuestro propio planeta, de partes enfrentadas, hipocresía y corrupción estatal, que, en nombre de la paz, persigue objetivos diferentes. Un conjunto de escenas delirantes que se intercalan y tratan de dictadores mafiosos o gente poderosa que se aprovecha y beneficia de los demás. También se reflexiona acerca de temas contemporáneos y de necesidad social como las guerras, la geopolítica, las mentiras, el poder, el odio, la ira, el sufrimiento, las amenazas, los sobornos, los límites de la ética, los intereses en contradicción, la hipocresía detrás de la caridad de ciertas organizaciones humanitarias, el cinismo de Occidente, la deshumanización de las personas en el mundo contemporáneo y la violencia contra las mujeres, sobre todo en el mundo islámico.
Günday lanza una crítica abrumadora, por ejemplo, a las organizaciones humanitarias, que hacen una labor encomiable, pero al mismo tiempo no existirían si no hubiera guerras. Asimismo, denuncia los intereses que se esconden y disfrazan tras dichas guerras. Se crean necesidades para que, luego, esos necesitados acudan a la ayuda que los que les han creado la necesidad les prestan. Igualmente, como turco, escribe sobre la inmigración turca en Alemania y reflexiona sobre qué es lícito para frenar una guerra, ya sea civil o internacional, o si las negociaciones de paz tienen una validez y utilidad reales. Hay otra crítica a las prisas y a la urgencia que requiere todo en el mundo contemporáneo, que provoca el sentimiento de que siempre se llega tarde, o a la sociedad moderna por el materialismo y el fervor por consumir y la novedad. «La gente ya solo trabajaba para poder poseer cada novedad que aparecía. A mí me daba la impresión de que solo se llamaba la novedad, cuanto más nuevo mejor. Puede que incluso fuese esa la única razón por la que les llamaban los bebés. Porque nadie los había usado antes y nunca. Un trozo de carne inmaculado, un último modelo, el último grito», dice.
El narrador dice que el ser humano no deja de ser un niño estúpido que teme a cualquiera que tenga un aspecto diferente al de sus padres. Solo se adscribe a la humanidad y a los derechos humanos, pues las críticas van en todas direcciones: a Estados Unidos, a Israel y su guerra contra Palestina, a Europa, a la ultraderecha, al racismo e incluso a Cruz Roja. A través de un lenguaje afilado, sarcasmo y situaciones absurdas, derrama denuncias, dirigidas asimismo a las actuaciones de ciertos países o a los acuerdos de estos; dice que la Conferencia de Paz de París debería haberse llamado «conferencia de recaudación de París» porque fue una repartición de botines de guerra. También le llueve a la actuación del Estado griego con los inmigrantes, tanto a los que llegan por carretera como por mar, un comportamiento «tan despiadado que podía competir con Hungría».